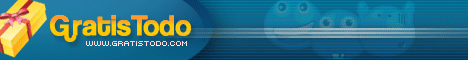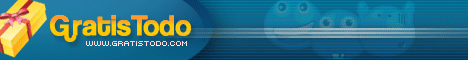Desde 1986, en que España se
integró en la entonces Comunidad Económica Europea, hasta finales de 2006, en
que dejará de ser Objetivo 1, Asturias habrá recibido fondos europeos por un
importe de 3.000 millones de euros, medio billón de las antiguas pesetas. Con
este dinero, y en actuaciones siempre cofinanciadas por el Estado español y en
muchos casos por la propia autonomía asturiana, Asturias ha podido modernizar
sus infraestructuras, acometer reformas estructurales, mejorar su medio ambiente
y ofrecer estímulos a la actividad empresarial. Según un reciente estudio
realizado por los profesores asturianos Cándido Pañeda, Manuel Hernández Muñiz y
Javier Mato, las ayudas de la UE han impulsado sólo en el último lustro la
creación de 70.000 puestos de trabajo en Asturias.
Resulta evidente que, en
términos generales, el nivel de bienestar de Asturias ha aumentado desde 1986,
como lo ha hecho el de España. No menos evidente es que no lo ha hecho en el
mismo grado que el conjunto del país. A lo largo de estos veinte años, Asturias,
que había entrado en un proceso de decadencia económica a partir de finales de
los años cincuenta del pasado siglo, fue incapaz de situarse entre las regiones
españolas más dinámicas. Por el contrario, su puesto habitual ha estado en la
cola del crecimiento español, y a menudo en el último lugar. No tiene nada de
extraño que la pregunta que preocupe a los asturianos es si, cuando está a punto
de dejar de ser Objetivo 1 de la UE, se encuentra en condiciones de competir en
condiciones de igualdad con otras regiones.
Dos aspectos añaden sombras a
ese interrogante. El primero, que salga del Objetivo 1 no por una mejora real de
su economía (superar el 75% de la renta per cápita de la UE de quince miembros
), sino por el «efecto estadístico» de la ampliación de la Unión con la entrada
de diez nuevos socios, todos más pobres. El segundo, el acuerdo aceptado por el
Gobierno español en la negociación del nuevo marco presupuestario de la UE, que,
sobre restringir los fondos comunitarios, discrimina a Asturias y Murcia.
De entre muchas respuestas a la
pregunta de la situación de Asturias en este momento crucial podrían espigarse
dos. Una sería la del presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces. Tanto
en su mensaje de fin de año como en un artículo publicado días más tarde en LA
NUEVA ESPAÑA, Areces afirma que el declive de Asturias ha finalizado. Y,
apoyándose en los datos sobre la Contabilidad Regional de España que acaba de
publicar el Instituto Nacional de Estadística para el período 2000-2004, subraya
que en ese período Asturias ocupa el quinto lugar entre las regiones españolas
en el «ranking» de convergencia con Europa, tomando como referencia los índices
de PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo.
Muy diferente es el diagnóstico
que, también en este periódico, ofrece el economista asturiano Juan Velarde
Fuertes. Tomando como referencia los datos del Balance Económico Regional
realizado para la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), también para el
período 2000-2004, Velarde constata que la decadencia económica de Asturias
continúa. Y no es, en sus palabras, una decadencia cualquiera, sino una caída
fortísima, como que desde 1955 hasta 2004 la participación del producto interior
bruto (PIB) asturiano en el nacional haya bajado nada menos que un 46%, al pasar
de representar un 3,75% a sólo un 2,09%. En los datos del informe de Funcas
Velarde encuentra numerosos síntomas alarmantes, desde la pérdida de población a
la baja tasa de actividad, el alto índice de paro o la pobre tasa de ahorro,
para acabar subrayando que es una de las cuatro autonomías españolas más
atrasadas en desarrollo.
Las dos visiones no son tan
contrapuestas como parecen, sino que complementan, a partir de informes
solventes, la descripción de una realidad, la asturiana, condicionada por una
larga y constante decadencia. Y es, por tanto, en la capacidad para romper con
las inercias del pasado donde cada uno pone el énfasis. Velarde advierte de
errores y «desatinos» cometidos en los últimos años que han contribuido a
mantener a Asturias como un área deprimida industrial típica. Areces agradece la
solidaridad europea y elogia al actual Gobierno español. Pero es significativo
que ambos coincidan en señalar a Cantabria como referencia. Velarde, al destacar
que mientras el empleo creció en Asturias un 2,3% en el período 2000-2004, en
Cantabria lo hizo un 14,2%. Areces, al poner de manifiesto que Cantabria fue la
región española que más convergió con la Unión Europea de los 25 en ese período.
Pues bien, Cantabria dejó de
ser Objetivo 1 en el año 2000. Y lejos de asumir esa situación como un drama, no
sólo ha continuado su progresión, sino que lo ha hecho de forma notable. Es,
como Asturias, una comunidad uniprovincial, tiene la mitad de población y casi
la mitad de superficie. Ha pasado por graves crisis políticas e incluso su
situación actual es peculiar, con un partido regionalista encabezando un
Gobierno en el que es minoritario. Ha aprovechado al máximo el efecto de la
Autovía del Cantábrico, por el que ha entrado el potencial económico vasco; ha
sabido sacar un gran partido a su puerto, mucho más pequeño y de menos calado
que El Musel; se ha anticipado, con una respuesta extraordinaria, en la
captación de vuelos baratos. Y, sobre todo, ha sido capaz de trasvasar su
tradicional capacidad de ahorro, vertebrada por instituciones que conservan su
identidad, hacia la actividad empresarial, sustituyendo el tejido industrial
que, como en el caso de Asturias, hubo de afrontar una dura reconversión. Pues
bien, Cantabria es hoy la región más dinámica del Noroeste español, incluyendo
Castilla y León: es, con diferencia, la economía que más crece, la que más
converge con Europa y la que crea más empleo.
Quizá no toda la experiencia
cántabra sea trasplantable a Asturias. Y en algún caso no debería serlo, como
los excesos urbanísticos cometidos en algunas zonas de la costa o la
concentración de la construcción en torno a la Autovía del Cantábrico. Pero los
asturianos sí que deberíamos tomar buena nota a través de nuestros vecinos
orientales de cómo cada región puede encontrar su propio camino de prosperidad,
el mismo que, por ejemplo, y a otra escala, ha sabido encontrar Irlanda, cuyas
condiciones de partida cuando se integró en la Unión Europea no eran en general
mejores que las de Asturias, y en algunos casos, quizá mucho peores. Pero, como
destacaba recientemente el escritor norteamericano Paul Theroux, los irlandeses,
después de siglos de apoyarse en otros países, descubrieron que ellos mismos
podían cambiar las cosas.
Asturias no debe renunciar a
ninguno de sus derechos. También sirve la referencia de Cantabria para reclamar
una transición adecuada después de dejar de ser Objetivo 1. Si a Cantabria se la
dio la UE, ahora el Gobierno español está obligado a hacer frente a su
compromiso de compensar a Asturias (y a Murcia) por no evitar en la mesa de
negociaciones de Londres que fuera discriminada. Pero ¿estará el Gobierno de
Rodríguez Zapatero en condiciones de hacerlo? Las cesiones que pueda llegar a
hacer ante los nacionalistas son algo más que una hipótesis. Ya se acaba de ver
que el PNV ha conseguido en pocos días y con un coste político bajo -su voto
afirmativo a los Presupuestos Generales del Estado- el compromiso para financiar
la «Y» ferroviaria vasca de alta velocidad, con un presupuesto de 4.000 millones
de euros. Conseguir la variante de Pajares, que cuesta 1.500, le ha supuesto a
Asturias veinte años. Más calado aún tiene la negociación del nuevo Estatuto de
Cataluña. Si se rompiera el actual modelo fiscal, como propugna el texto, el
perjuicio para regiones como Asturias no sería coyuntural, sino permanente.
Pero estas preocupaciones más
que fundadas no deben desplazar la principal: la de conseguir implicar a todos
los asturianos en una visión ambiciosa de Asturias. 2006 es, ciertamente, un año
amenazante. Pero sería mejor asumirlo como un año lleno de retos. El principal,
comprender que, sin dejar de exigir las ayudas externas necesarias, dependemos,
sobre todo, de nosotros mismos.
Fuente de información: lne ( La
Nueva España )